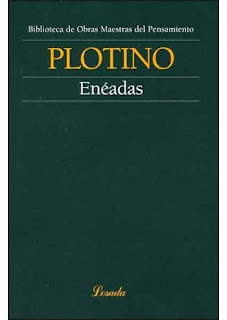Ferécides de Siros vivió en el siglo VI a. C. No es demasiado conocido, pese a que su obra es sumamente interesante. Parece ser que fue el primer filósofo que afirmó que el alma humana era inmortal. Consideraba que el mundo se creó por intervención divina pero que los dioses habían existido desde siempre, todo una idea para su época. Os voy a explicar un poco la vida y la obra de este señor:
Nació en la isla de Siros, una de las famosas Cícladas.
No está muy clara su fecha de nacimiento.
Tradicionalmente se dice que fue contemporáneo del rey lidio Aliates (605-560 a. C.) y de los famosos Siete Sabios (fechados hacia el 585 a. C.) citados por Diógenes, siendo el propio Ferécides uno de ellos. Según Apolodoro nació en la olimpiada 59 (544-541 a. C.). Según todo esto sería algo más joven que Tales de Mileto. Estas dataciones, aunque dudosas, son las más fiables, situándolo pues en el siglo VI a. C.
En torno a su vida existe una larga tradición que lo relaciona con Pitágoras. Unos dicen que era su tío, otros que fue su maestro y amigo.
Aristóxenes, en el libro “De Pitágoras y sus familias”, dice que murió de enfermedad y lo enterró Pitágoras en Delos. La verdad, ninguna de las dos cosas está demasiado clara, aunque si existen ciertos indicios que permiten deducir una influencia de Ferécides en el pitagorismo posterior. Curiosamente algunos hechos increíbles atribuidos a Pitágoras (predecir un seísmo, un naufragio, la toma de la ciudad de Micenas…) fueron atribuido por otros al de Siros, como por ejemplo, por el propio Diógenes, que además da por sentado que se conocían y que Ferécides fue su maestro.
“Refiéranse de él muchos prodigios; pues paseando una vez por la playa del mar de Samos y viendo una nave que corría con buen viento, dijo que dentro de breve tiempo se anegaría, y efectivamente zozobró ante su vista. Igualmente, habiendo bebido agua sacada de un pozo, pronosticó que dentro de tres días habría terremoto, y así sucedió. Subiendo de Olimpia a Micenas aconsejó a Perilao, que lo hospedaba en su casa, partiese de allí con su familia. No se persuadió Perilao, y Micenas fue luego tomada por los enemigos.”
Se dice también que fue autodidacta y que estuvo relacionado con el zoroastrismo o que tuvo acceso a libros secretos de los fenicios para formarse. También se dice que visitó Egipto para aprender los misterios de los constructores de pirámides. De nuevo vemos un parecido enorme con la historia de Pitágoras. De nuevo leyendas… o no.
Ni siquiera su muerte esta mu clara: el propio Diógenes menciona varias posibilidades: o la cascó después de haber salvado a Éfeso gracias a su poder de predicción, o se suicidó en Delfos, o murió de una enfermedad o comido por los piojos y fue enterrado por Pitágoras en Delos:
“Escribe Hermipo que, como hubiese guerra entre los efesinos y magnesios, y desease venciesen los efesinos, preguntó a uno que pasaba «de dónde era», y respondiendo que de Éfeso, le dijo: «Pues llévame de las piernas, y ponme en territorio de Magnesia; luego dirás a tus paisanos me entierren en el paraje mismo donde conseguirán la victoria». Manifestó aquél este mandato de Ferecides a los ciudadanos, los cuales, dada la batalla al día siguiente, vencieron a los magnesios, y buscando a Ferecides, lo enterraron allí mismo, y le hicieron muy grandes honras. Algunos dicen que se precipitó él mismo del monte Coricio caminando a Delfos; pero Aristóxenes, en el libro De Pitágoras y sus familias, dice que murió de enfermedad y lo enterró Pitágoras en Delos. Otros quieren muriese comido de piojos.”
Se le atribuye un libro titulado “Heptamychia” (Los siete escondrijos o las siete cavernas), una de las primeras obras en prosa de la literatura griega. En el enseñaba su filosofía y su visión del mundo a través de representaciones míticas, en un proceso sin freno de racionalización de la tradición mítica olímpica y homérica, que llegará a su culminación con el bueno de Sócrates. El libro, desgraciadamente no se encuentra completo, aunque si lo suficiente para esbozar su pensamiento.
Un punto clave, y curioso, es que considera que Zas (Zeus), Khronos (Crono) y Ctonia (Gea), las tres divinidades primigenias, han existido desde siempre. No fueron creados. Heráclito, un par de siglos después, planteó que el mundo “fue siempre, es y será”. Anaxímenes y Anaximandro, de los que ya hemos hablado, también defendían que los sustratos básicos (arjé) existían desde siempre.
El caso es que Khronos, de su propio semen, produce el fuego, el viento y el agua (la tierra ya la había creado Ctonia). Esto nos retrotrae a la mitología egipcia, donde los componentes básicos del mundo también aparecían relacionadas con las aficiones onanistas de sus dioses (por ejemplo Atum-Rem de la mitología de Menfís). Además, la idea de que el semen humano es generador de vida estaba bastante extendida.
Sus opiniones podrían calificarse, sin violentar la imaginación, de filosóficas ya que manifiestan un procedimiento que no se distingue en esencia del de Tales y los primeros filósofos jonios. Lo que a éstos les dio el título de filósofos fue el abandono de las formas míticas por formas materiales (agua, viento, apeiron). Sus obras, como menciona Aristóteles, son un puente entre la mitología y la filosofía. El eslabón perdido.
Por otro lado, algunos autores plantean que fue el primero que señaló la inmortalidad del alma. Diógenes, por ejemplo, menciona esto: “Ferécides, hijo de Badio, natural de Siros, según dice Alejandro en las Sucesiones, fue discípulo de Pítaco. Fue el primer griego que escribió del alma y de los dioses.”. Cicerón y San Agustín también lo pensaban.
Mas info y fuentes aquí, aquí y aquí